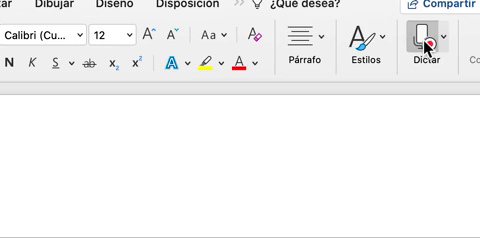Queda el lector invitado a hace un paseo por las viñas de Jerez. Vamos a elegir un pago con nombre particular, el Pago Cantarranas, situado al oeste de la ciudad, entre las dos carreteras que llevan a Sanlúcar, la vieja y la nueva. Elegimos como punto de partida la iglesia de Santiago, por poner un lugar bien localizable tanto por el paseante local como por el foráneo.

Tomamos la calle Taxdirt, también conocida como calle de la Sangre, y subimos hasta la capilla del Calvario, que nos queda a la derecha, y el Parque Zoológico, que nos queda a la izquierda. Seguimos recto y dejamos también a la izquierda el hospital San Juan Grande, para bajar hasta la antigua carretera de circunvalación (hoy avenida Reina Sofía), la cual atravesaremos. Seguimos por la carretera vieja de Sanlúcar y también atravesamos la actual autovía de circunvalación. Una vez que dejamos a la derecha los grandes silos de la cooperativa de San Dionisio vemos cómo a la izquierda sale un camino de tierra, que tomamos; nos sirve de referencia un cartel a su comienzo que anuncia "Bodega Luis Pérez". Hasta aquí hemos podido venir andando o en coche; en este segundo caso dejaremos nuestro vehículo al comienzo del camino, el cual se conoce como Hijuela del Cañón.

Empezamos a andar y nos metemos en una zona llana. Cuando llevamos unos trescientos metros cruzamos el Arroyo de la Loba; éste es lo único que queda del antes amplio canal de Guadabajaque, por donde se quiso hacer en tiempos de Felipe II una obra que comunicara, a través de la marisma de Tabajete, los ríos Guadalete y Guadalquivir para que los barcos que llevaban piedras de la Sierra de San Cristóbal a Sevilla no tuvieran que salir al mar. Vemos a la izquierda de nuestra ruta la laguna de Las Salinillas, que suele estar seca gran parte del año pero siempre presenta dos o tres puntos u ojuelos donde mana una pizca de agua salada y cuando llueve se inunda con rapidez. Detrás de ella hay un cerro que le sirve de respaldo abrupto.

Pronto el camino empieza a ascender suavemente y cuando vamos dejando este cerro a nuestra espalda podemos girar nuestra vista para contemplar, en lo alto de él, el cortijo de Las Salinillas y, al fondo, las primeras líneas de edificaciones de Jerez de la Frontera. Todo este fundo está dedicado a cultivos de secano.
En ese punto del camino vemos a la derecha un arranque de camino que va a diversas viñas que se extienden sobre el Cerro Corchuelo. Seguimos de frente y, a continuación de ese arranque caminero, tenemos la viña y la casa de Rancho de Tetuán; ésta, construida en la línea tradicional de las casas de viña, se encuentra ya arruinada.
Al avanzar un poco tenemos a la derecha otra casa de viña que muestra también una construcción tradicional pero que, por contra, se conserva bien e incluso ha sido ampliada con una planta superior en una parte lateral; esto rompe la línea constructiva que marcan sus tres arcos aunque al menos indica que se trata de una edificación en uso y con perspectiva de ser mantenida en buen estado. Lo que no se mantiene es la viña, la cual ha sido arrancada para dedicar el terreno a cultivos de secano alternantes (trigo, girasol, algodón y quizás remolacha).

La hijuela del Cañón, que traemos desde la carretera vieja de Sanlúcar, llega a su fin cuando alcanza la Hijuela de Rompeserones, que viene de Jerez, de donde ha salido por la barriada Picadueñas. En ese punto de contacto se encuentra, a la izquierda de la hijuela, el Rancho de La Pavera, con casa de dos plantas y sus cipreses de bienvenida, en medio de una finca que fue viña pero que ahora presenta una plantación joven de olivos. Tomamos hacia la derecha para seguir por Rompeserones, aprovechando que la pista está asfaltada y parece una carreterita como la de tantos pueblos de sierra; ahora el caminar es comodísimo y sentimos alivio a pesar de que se trata del tramo con más pendiente en nuestro recorrido.

A la derecha del camino vemos un pozo con su arco de hierro para la garrucha. En tiempos debió de ser un recurso muy útil a la hora de dar de beber a toda la gente que habitaba en estos campos. Hoy ya no, porque casi nadie vive en ellos; el coche nos lleva y trae en minutos a la ciudad, donde hay agua corriente y clorada. Es muy probable que en nuestra marcha más de un conejo salte de entre la maleza de junto al camino y corra hacia su hura o hacia el laberinto del viñedo para esconderse de nuestra vista.

Seguimos el ascenso asfaltado y empezamos a ver arriba a la derecha las instalaciones de Bodega Luis Pérez. A distancia, la imagen nos lleva a pensar cómo serían las villas romanas de hace dos mil años que por estos mismos lares existieron; no serían muy diferentes, con sus cipreses alineados, sus patios centrales y sus columnas de mármol, a modo de enmarque para la actividad agrícola, incluida principalmente la producción de vino, del vino ceretano como el que citaba Columela, orgulloso de sus propios viñedos.

Al poco vemos a la izquierda la entrada, bien arreglada, del olivar La Cotorra. Su nombre no se debe al ave que los piratas solían llevar sobre su hombro y que habla tanto como ella misma. Cotorro y cotorra son términos toponímicos que indican, al igual que cerro, otero o colina, una elevación de altura variable sobre un entorno llano; términos sinónimos son cabezo y cabeza. Ahora que estamos ante un olivar debemos recordar que el olivo fue históricamente un cultivo propio de Jerez y en la Edad Media había más olivares que viñas; fueron las razzias musulmanas, tras la conquista por Alfonso X, lo que acabó con el cultivo olivarero porque quemaban los olivos durante los asedios y después de eso la vid empezó a ocupar el papel preponderante.

Cuando el camino llega a su cota más alta ya estamos frente a la entrada de la finca Vistahermosa. Este nombre propio aparece repetido por la zona, siempre referido a fincas que ocupan una elevación que permite panorámicas amplias. Aquí está la bodega Luis Pérez, de instalación reciente y que encabeza una viña donde se ha arrancado una gran parte de sus cepas palomino para plantar variedades como sirah, merlot, petit verdot y tintilla de Rota, de las que se saca vino de mesa, con marcas que han alcanzado pronto un reconocimiento, como Samaruco y Garum (¿no habíamos hablado de la relación del lugar con las producciones romanas?). Las instalaciones están disponibles para que particulares y empresas puedan usarlas en sus celebraciones; por ejemplo, la dirigente política Inés Arrimadas celebró en ellas su boda.

Una vez llegados aquí el camino cambia, porque termina el asfaltado; se ve que fue echado por la bodega para facilitar las visitas. Ahora caminaremos cuesta abajo pero el suelo es irregular, con surcos hondos y mucha maleza. A cada paso encontramos agujeros superficiales que son las puertas de vivares de conejos. Estamos siguiendo un camino público rural, que es competencia del Ayuntamiento, y ese es el problema, porque la Administración tiene dejados de la mano de Dios estos elementos que son de todos y que serían más aprovechados, y disfrutados, si recibieran atención de sus responsables.
Al poco nos sorprende la imagen, a la izquierda, de una parcela amplia con una instalación de placas solares, protegida por una valla alta con cámaras de seguridad cada ciertos tramos. Conforme descendemos vemos una panorámica sintética de los que son estos espacios campestres hoy día, puesto que confluyen tres tipos de aprovechamiento rural, placas, olivos y viñas, reunidos en la palma de una mano.

Llegamos a un cruce. De frente, según venimos, tenemos la cañada de Cantarranas. A la izquierda tenemos el camino que nos llevaría a la barriada de Polila, la cual se sitúa en la proximidad de la nueva autovía que va de Jerez a Sanlúcar; ese itinerario, que hoy no vamos a seguir, es parte de la misma cañada de Cantarranas. Podríamos decir, por tanto, que aquí acaba la hijuela de Rompeserones. A la derecha ha habido siempre un camino público que completaba la cruz (del cruce) y que ahora no vemos; este camino llevaba a conectar con la hijuela de Añina a través de la vaguada que intermedia en el cerro del Corchuelo y el cerro de La Solana. Parece que ha sido absorbido en el tramo inicial por la finca de al lado, si bien se ha sustituido por un nuevo trazado que rodea a ésta. Nosotros seguiremos de frente y nos metemos en la cañada de Cantarranas.

A la derecha dejamos una finca que se titula Viña de la Salud, pero que ahora está plantada de olivos, a pesar de titularse viña. Tiene un caserío que siempre se conoció como Casa de Cantarranas. Se trata de la finca que ha absorbido el camino antes referido, el cual arranca desde la portada, en donde dos cipreses hacen guardia. Avanzamos por la cañada de Cantarranas y a continuación de la viña (ya olivar) de la Salud está una viña de verdad; vemos que entre el olivar y esta viña baja un esbozo de camino (que constituye el rodeo citado), el cual presenta una cadena para cortar el paso de vehículos desde la cañada.

Enseguida vemos a nuestra derecha un terreno que fue hasta hace poco una viña y presenta en la proximidad del camino un edificio en ruinas. Sólo los árboles que la acompañan mantienen su prestancia. Se trata de una típica casa de viña pero ya abandonada, como su cultivo secular, y camino de ser pronto sólo un montón de escombros; es un patrimonio que desaparece. En el Marco del jerez se han arrancado muchas viñas; cuando España entró en la Comunidad Económica Europea había más de veinte mil hectáreas con viñas sometidas al Consejo Regulador pero el acuerdo de entrada exigía arrancar más de nueve mil y ahora, tras sucesivas restricciones, lo que queda apenas supera las seis mil hectáreas. Cuando se arranca una viña se arranca un estilo de vida.

A nuestra izquierda tenemos un amplio espacio de bien plantadas viñas, pertenecientes al Pago de Añina, una de las mejores zonas para la producción del jerez superior. Destaca, a una distancia, una construcción grande entre algunos árboles. Se trata de la Viña Las Conchas; allí hay una nave de molturación, detrás del caserío. Esa explotación pertenecía junto con todas las viñas de alrededor que vemos a la empresa bodeguera Williams and Humbert, pero hace unos años el viñedo fue vendido, por partes, a particulares y la empresa sólo se reservó la edificación, donde recibe la uva de estas mismas viñas para convertirlas en mosto. Esa marca comercial hoy pertenece a Bodegas Internacionales.

Poco más adelante, y pegada al borde derecho de nuestro camino, encontramos una casita nueva de autoconstrucción, con estilo indefinido pero cuidada y además presumiendo de tener como adorno, entre sus árboles, uno que florece en otoño. Sus propietarios la usan y disfrutan asiduamente todo el año, de manera que marca un claro contraste con la casa que vimos anteriormente, de estilo tradicional pero arruinada por abandono.
Esta casita está provista de un pozo, no sabemos si antiguo o de construcción reciente, que, aparte de su garrucha, está coronado por un brocal hecho con la parte superior de una tinaja grande de barro, de las que se usaban antes para almacenar el vino, y que tan frecuentes son aún hoy en las bodegas manchegas; el reciclaje siempre es imaginativo. Suponemos que en las bodegas jerezanas estas tinajas tampoco deberían ser extrañas antes de que se generalizara el uso de botas por la implantación del sistema de soleras y criaderas.
A continuación nos encontramos con la casa de la viña Solana Chica, con pozo tradicional y huertecillo para completar el menú casero, sin que falten las higueras. Unos juegos infantiles en el patio nos indican que es una viña muy disfrutada por sus propietarios. Ello no impide que cinco o seis perdices en bando levanten el vuelo delante de nuestras narices y pasen a la otra parte del camino; no son las primeras que vemos en nuestro paseo de hoy ni tampoco van a ser las últimas.

Unos pasos más adelante, y siempre a nuestra derecha, pasamos junto a la casa de la viña La Solana. Alguien puede pensar que debe haber un error en la nomenclatura de estas dos últimas fincas puesto que están situadas en la falda de un cerro que mira hacia poniente, por donde se pone el sol. Ciertamente se llama solana el lado de un monte que mira al punto por donde el sol sale todas las mañanas y el lado contrario se llama umbría; sin embargo, resulta que el nombre propio que estamos cuestionando se debe simplemente a que estas viñas están enclavadas en el Cerro de la Solana, el cual constituye, junto con el Cerro Corchuelo, el núcleo del Pago Cantarranas, que con nuestro itinerario estamos rodeando.

Al poco, nuestro camino nos lleva a un punto en que se nos permite divisar una amplia panorámica. Venimos dejando a nuestra izquierda un anchuroso espacio del ya citado Pago de Añina. En él hemos destacado el caserío de la viña La Conchas, en la parte alta, y ahora citaremos también una mancha cerrada de árboles a su derecha y a la misma altura, mancha que oculta una de las casas de viñas más cuidadas en el Marco, la conocida como Rancho del Paraíso. Pues bien, en este punto, a nuestro frente se nos abre a lo lejos el Pago de Macharnudo, otro pago del jerez superior que también se destaca por sus tierras albarizas. En la línea de horizonte podemos destacar, de izquierda a derecha, los árboles del Castillo de Macharnudo y luego los del Cerro Haurie que rodean a un monumento al Corazón de Jesús en la cota más alta de la zona de producción del Jerez-Xerez-Sherry. Más a la derecha vemos la torre de Cerro Nuevo, que es la casa-viña del poeta José María Pemán atribuida al arquitecto francés Garnier, y, luego, las naves blancas de Cerro Viejo, pertenecientes a Bodegas Sandeman. Vamos a aclarar mentalmente la división de los espacios: de una parte, el pago de Cantarranas está separado del pago de Añina por la cañada de Cantarranas; de otra parte, el pago de Añina y el pago de Cantarranas están separados del pago de Macharnudo por la carretera vieja de Sanlúcar.

Sin dejar de observar ese horizonte amplio hemos llegado a la altura de una portada que, con dos machones elegantes y robustos, abre a nuestra izquierda paso para un carril recto que sube a lo alto y lleva a la Casa del Caribe. Fijándonos en el nombre de este viñedo y casa nos viene a la memoria la viña y casa de La Panameña; estos nombres, y otros, ¿no serán reminiscencias de asentamientos de indianos por aquí? Hace casi cuatro siglos hubo en Jerez un personaje, llamado Francisco Ponce de León, que tenía su palacio en la Cruz Vieja y le apodaban "El Caribe", quizás por una estancia en tal mar. Dejando ello a un lado, reparamos en que por delante de los machones de la entrada han colocado una puerta de barrotes metálicos que corta el acceso previo, de manera que desde nuestro sendero es imposible acceder a la Hijuela de Añina que aquí conecta con la Cañada de Cantarranas (otra agresión más al dominio público). No menor asunto es que la citada cañada que traemos se ha convertido en un sendero de pocos metros de ancho, lejos de las dimensiones que la ley le adjudica a las vías pecuarias con categoría de cañadas, que son los setenta y cinco metros. Entre las fincas de un lado y las del otro se la han ido comiendo y comiendo. Las vías pecuarias no son competencia de los ayuntamientos sino de las Comunidades Autónomas. ¿A qué espera la Junta de Andalucía para empezar a recuperar tanto dominio público usurpado? Recordemos que es su deber y que el demanio no prescribe.

Avanzamos y llegamos hasta una bifurcación. Si tomáramos la senda de la izquierda estaríamos continuando por la cañada de Cantarranas y, tras recorrer unos setecientos metros, llegaríamos a la carretera vieja de Sanlúcar. Sin embargo, nosotros en esta ocasión vamos a coger el ramal de la derecha, que es la Hijuela de Añina, la misma que ha venido superpuesta a la cañada de Cantarranas desde la entrada del Caribe.

La senda dirige nuestros pasos mirando ya hacia la ciudad de Jerez. A ambos lados hay hileras de chumberas con signos más que evidentes de que están condenadas por la plaga de la cochinilla del carmín (dactylopius opuntiae). Este insecto está terminando con una especie vegetal que, aunque procedente de América, se ha convertido en un elemento representativo del paisaje de muchas zonas de España, y en especial de Andalucía, y produce los higos chumbos que en tiempos pasados han quitado hambres, sin desmerecer su función como señalizadora de lindes y como alimento del ganado. Es una paradoja que la misma cochinilla que en tiempos fue considerada oro rojo, por su poder colorante, ahora sea la mayor enemiga del cultivo con que se la alimentaba; se puede combatir con un insecto depredador específico llamado Cryptolaemus montrouzieri pero lo que es absurdo es que a fecha de hoy la chumbera siga siendo considerada oficialmente especie invasora y por ello no se combata su plaga. Bien, tras recorrer unos cuantos metros, a la derecha arranca un camino que remonta una cuesta y es el mismo que, por el otro lado, llega hasta la casa de Cantarranas en la Viña de la Salud.

Algo más adelante tenemos la Casa de La Tonelera, situada en un altozano y que presenta una doble hilera de palmeras bordeando la pista que a ella lleva desde la entrada mientras dibuja un elegante ascenso en curva. Junto a esa misma entrada hay un pozo tradicional que completa la imagen.
Al llegar a la puerta de entrada a dicha finca tenemos dos posibilidades. Una es tomar un ramal que parte a la izquierda y va recto hasta la carretera vieja de Sanlúcar; por él tendremos al frente la vista de la Viña de La Constancia.
La otra posibilidad es marchar recto, tal como venimos, con lo cual estaremos siguiendo el trazado de la hijuela de Añina; esta es la decisión que tomamos, aunque supone que durante unos doscientos metros tendremos que andar sobre suelo labrado porque, otra vez, el propietario de una finca limítrofe invade camino público para obtener algo de superficie donde sembrar cinco o seis granos de trigo más. Pasada la fachada de esta parcela invasora (ésta sí es invasora) se hace perceptible de nuevo el camino.

Ahora estamos caminando junto a la Viña La Cartera, propiedad de Bodegas Estévez. Ya nos habremos dado cuenta de que en la zona abundan las viñas con nombres referidos a alguna cualidad de mujer. En principio, el edificio que dejamos a la derecha, cerca de la entrada, es una nave de labor pero la casa de la viña desde aquí no se ve porque está más atrás y más arriba, casi coronando el cerro Corchuelo; a ella se llega también por el camino que, habíamos dicho, arrancaba antes del Rancho de Tetuán.

El camino empieza a converger con la carretera vieja de Sanlúcar y al poco desemboca en ella, con lo cual volvemos al asfalto. Ahora caminaremos por el lado izquierdo, con cuidado y atención al tráfico, en el último tramo de nuestra ruta. A la derecha dejamos la Venta El Paseo, llamada antes Venta Luisa, y pasamos junto a unas construcciones destinadas a segunda vivienda y levantadas, suponemos que ilegalmente, en terrenos de vía pecuaria. En unos minutos llegamos al inicio de la hijuela del Cañón, donde habíamos dejado el coche, si habíamos venido en él, con lo que habremos cerrado un itinerario circular de poco más de seis kilómetros y medio; si no habíamos traído coche seguiremos andando hasta entrar en Jerez por donde habíamos salido.
.
.
.